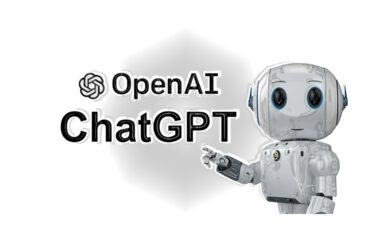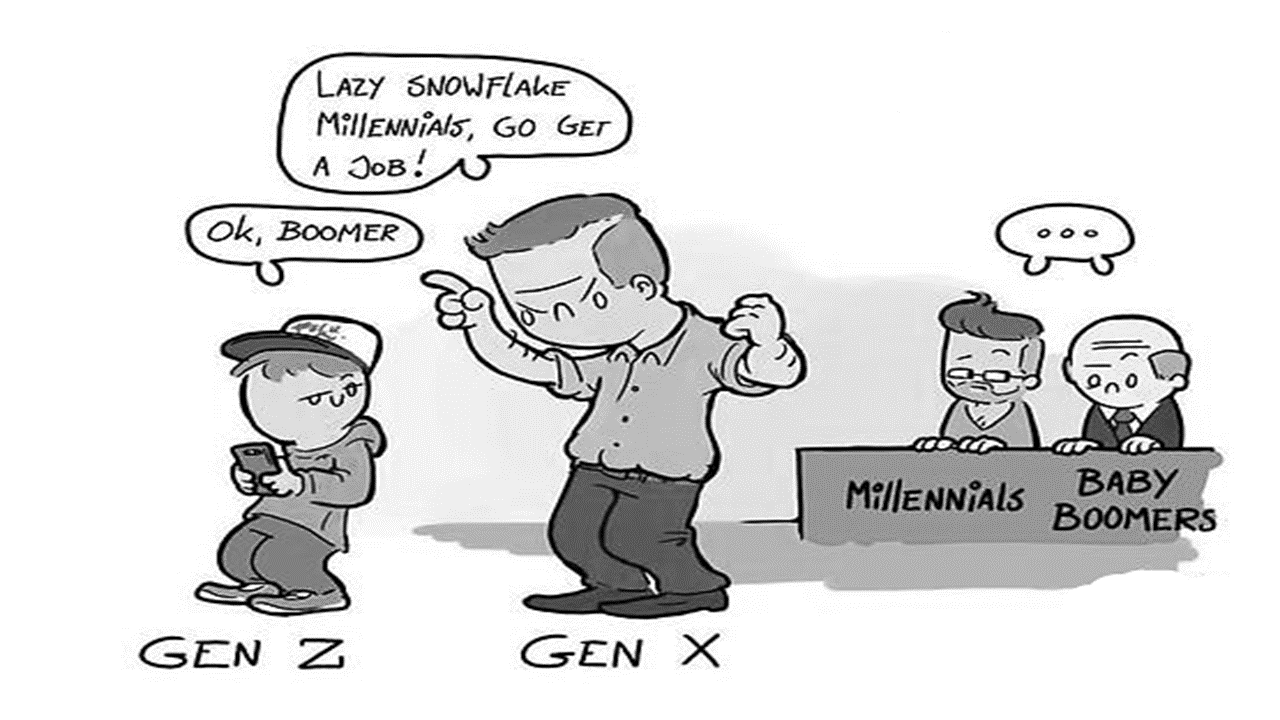
Cierran la oficina bancaria de mi barrio. Los vecinos protestaron el otro día. Me temo que su protesta va a quedar en nada. La queja democrática ya no se mueve en esos parámetros. Tiene más posibilidades un tuit viral o un TikTok que cuatro carteles colgados en las paredes del barrio y una manifestación “física” y cívica. Son los signos de los tiempos. Las decisiones se toman cada vez más lejos, y menos por la presión cívica de la gente. Las protestas, si son digitales, mejor. Y las presenciales y pacíficas, con demasiada frecuencia o casi siempre, no dan resultado. Es probable que la gente pida cosas donde no se decide lo que les preocupa. Lo que ocurre es que vamos muy perdidos en este nuevo mundo, global para enrevesar responsabilidades y muy local a la hora de repartir sus consecuencias. Y quizá eso, que ocurre, no es tan inocente.
Los hechos no nos dan la razón a quienes pensamos que las sociedades se construyen con grandes consensos, y que la voz de la gente debe encontrar el calor de los gobernantes para templarla e interpretarla. Y que los gobernantes deben poder imponer el sentido común y obligaciones de corresponsabilidad a las grandes corporaciones globales.
La desaparición de la oficina se suma a la lenta e inexorable “transformación” del negocio bancario hacia algo que nada tendrá que ver con aquella atención a las familias medias del país ni con el cuidado y atención que tenían de los nombres y apellidos familias del barrio. El dinero de una cuenta corriente ya no interesa. El dinero no tiene valor y los bancos buscan nuevas formas de hacer su negocio. Lo entiendo, pero añoro ese modelo de construcción social: ahorros, estudios, trabajo, progreso.
Me gusta recordar cuando mis padres me abrieron la libreta de ahorros, la primera, en Banca Catalana, con 25 pesetas. El valor del ahorro y la autoresponsabilidad para hacer crecer esa libreta fueron más educativos que según qué currículos que se dan en las escuelas de hoy. A mis hijas todavía les hacía guardar todas las monedas que corrían por las chaquetas y bolsillos del pantalón para ir haciendo pila y, un día, llevarlas al banco e ingresarlas en sus cuentas. Ahora ya no lo haría. Si lo hiciera, molestaría a los pobres banqueros que trabajan, que ya no están pendientes de mí ni de fomentar el valor del ahorro entre los niños, sino de si yo soy alguien que pueda cambiar de coche, de teléfono, de seguro o, quizá, de si quiero ponerme una alarma en casa. No sea caso.
Añoro aquel modelo de construcción social: ahorros, estudios, trabajo, progreso
Cuento cosas que sólo pueden entender, supongo, los que ya superan los 50 años o se avecinan. Yo no soy de los que crecieron reflejados en una realidad de créditos a precios bajos, a crecimientos de burbuja, que favorecieron a administraciones que competían entre ellas para ver quién hacía más, quién prometía más, y gratis. Tampoco soy de la generación de la posguerra, ni de la guerra. Soy de los que recuerdan que los padres empezaron a trabajar de aprendices, estudiante de noche. O de quienes vivieron cierres de fábricas en los años 80 y el impacto que esto tuvo en las familias. De los que nos bañábamos una vez –o dos– a la semana, compartíamos la ropa entre los hermanos y hacíamos fiesta el domingo si en la mesa había un pollo al ast.
La despersonificación de la sociedad occidental es una de las enfermedades que no sabemos curar. Cuando al frente de las empresas no encuentras al propietario, físico, puedes intuir que si tienes un problema acabarás llamando a un teléfono y hablando con una máquina. Una máquina para cuando quieres quejarte, pero un pesado que llama a todas horas cuando te quiere vender algo.
Si no se escucha a la gente, si no hay ascensor social para la mayoría, si las personas ven el futuro con temor o resignación, si no se sienten escuchadas en su inquietud y si se consolida y se hace estructural esta crisis que empezó en 2007, tendremos más gente abocada a escoger “soluciones” que provienen de lo que más llama. Lo llaman “populismo”. Una malformación de la democracia orientada a sustituir al parlamentarismo por un estilo de gobernar más autoritario, menos comprometido con la separación de poderes y más proclive a restringir la libertad de la gente.
Qué lejos quedan las protestas sociales que obtenían respuesta. En 2025 hará 40 años que el barrio de Pomar de Badalona secuestró un autobús que el Ayuntamiento quería eliminar. Hace un mes cerró la oficina bancaria del barrio y no sucedió absolutamente nada. Han dejado un cajero automático, y gracias. Es un ejemplo que se suma a otros muchos microejemplos que van haciendo pila y llenando el buche del descontento social. Harían bien los que creen en la democracia de facilitar y no debilitar más a los movimientos vecinales oa los agentes sociales (patronales incluidas) a base de no empoderarlos y hacerles pasar el rato con reuniones absurdas. Harían bien los movimientos sociales de entender que la representatividad no te la dan unos pocos vecinos. Haríamos bien –todos juntos– en reflexionar a fondo sobre la sociedad que necesitamos. No hace falta volver al pasado, pero hay que ver los cimientos de lo que nos hizo progresar: diálogo, empuje, responsabilidad y confianza mutua. Y hacernos de nuevo fabricantes, pero de eso hablaremos otro día.
Ferran Falcó, presidente de la asociación Restarting Badalona